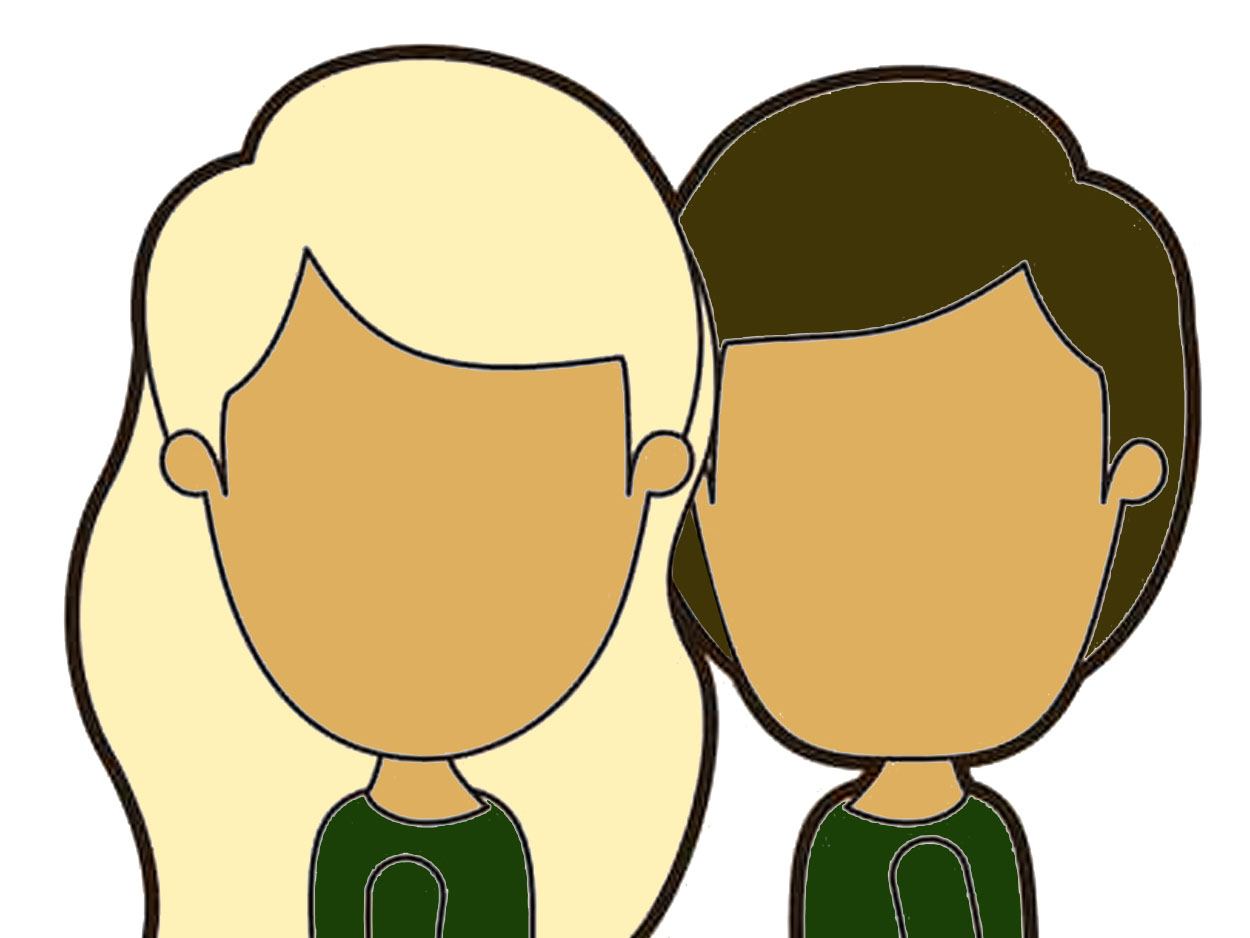
Septiembre, o el mes del trauma. ¡Con lo bien que estaba de vacaciones!, pensaba yo cuando era niño al escuchar la machacona canción de «la vuelta al cole» de El Corte Inglés. La televisión me recordaba que mi tiempo de libertad había terminado y que mis padres debían participar de la orgía consumista de ropa, zapatos, material escolar fungible y pesados libros de texto. Volvían el sueño, la inmovilidad de estar horas sentado en un aula, el aburrimiento y las compañías forzosas.
Los estudios suponían también que se abrían para nosotros las puertas de la cultura y el saber académico, sin olvidar que «hincando los codos» el trampolín social hacia el bienestar económico futuro estaba más que garantizado. O al menos eso me decía mi padre, el que me pagó la carrera universitaria para poder salir de la fábrica, aunque fuera en nombre de su hijo. Es una pena que el sueño progresista se desvaneciera de golpe cuando sonó el despertador que impuso su triste realidad de paro y precariedad laboral, pero eso es otra historia.
Estamos en octubre y «la vuelta al cole» del curso escolar 2020-2021 ya está superada. El sueño de libertad de un verano postconfinamiento se detuvo de golpe y el despertador de la realidad no para de sonar para decirnos que debemos ser obedientes, casi esclavos, mudos e inhumanos. Los poderes establecidos nos odian tanto como nos necesitan, pero son los niños su oscuro objeto de deseo, en todos los sentidos. Los poderes globales del siglo XXI se están mostrando especialmente crueles con los adultos del futuro. La escuela con mascarilla es una de las mayores infamias de la historia, un crimen por el que deben pagar los funcionarios, políticos y médicos que lo han perpetrado, un crimen por el que tendremos que responder todos nosotros, docentes y padres que, por acción u omisión, estamos permitiendo que el poder sádico borre el rostro de los pocos niños que todavía quedan en nuestro país.
La mascarilla es un “medicamento” que no cura y tiene evidentes y peligrosos efectos secundarios, igual que el resto de medicamentos de la industria farmacéutica. El bozal intoxica y dificulta la oxigenación celular, y ya ha provocado la muerte de unos cuantos niños en el mundo, niños que jamás hubieran muerto por Covid-19. La escuela con mascarilla impide que los niños jueguen, se toquen, se abracen o se peleen, impide que los niños sean libres; es la escuela como aprendizaje de la esclavitud. Los niños ya no pueden ir de excursión, único momento en el que el sistema educativo les permite romper la rutina de seis horas en el interior de un aula a merced de los fluorescentes y de las radiaciones de la conexión wifi. ¡Ni en la hora del recreo tienen libertad para jugar con quién quieran! Los maestros y profesores, convertidos en guardias de seguridad, peinan el patio de la escuela para detectar actitudes tan incívicas como hablar con un compañero de otra clase o bajarse un poco la mascarilla para poder respirar el sanador aire fresco. El poder quiere niños enfermos a nivel biológico, social y psicológico. El sistema asegura protegerles de una enfermedad fantasma, pero nadie se ha preguntado por las consecuencias del trauma psicológico que estas personas, que no juguetes, arrastrarán de por vida por criarse en un mundo de miedo, incomunicación, falta de oxígeno y personas sin rostro, sin sentimientos, sin sonrisas y sin empatía.
El mundo educativo ha aceptado la tan cacareada «nueva normalidad» con una resignación que lo descalifica como colectivo. El profesor con mascarilla no puede acercarse al pupitre para responder las dudas de sus alumnos, explica poco porque se ahoga y no se entiende lo que dice, o no se le oye bien, así que solo da trabajo y corrige. El profesor queda relegado al triste papel de monstruo sin cara que supervisa a una masa infantil formada por fantasmas asustados. La escuela se ha convertido en un triste campo de concentración de niños. Los prisioneros llegan al lugar en el que deben realizar trabajos forzados, son previamente desinfectados con hidrogel y sometidos a un rutinario ritual de abuso consistente en ser disparados simbólicamente en la sien con una pistola-termómetro que les mide la temperatura corporal para impedir que accedan al recinto aquellos prisioneros menos válidos, los menos fuertes, los que tienen fiebre. Al final, acaban entrando todos, ya que todos están clínicamente muertos, ya que ningún termómetro-pistola funciona correctamente y supera los 35 grados centígrados. Si el prisionero no soporta los agotadores trabajos forzados basados en absurdas actividades contestadas por ordenador, sucumbe a la enfermedad y empieza a encontrarse mal, será castigado con un aislamiento de varias horas en un cuarto de cuarentena, vaya a ser que contagie su falta de aguante al resto de prisioneros.
La «pandemia de Covid-19», este precocinado apocalipsis necio, está acelerando el proceso de fascistización de la sociedad en general, y de la escuela en particular. Inexistentes comités de expertos analfabetos ordenan medidas absurdas y dañinas que la inmensa mayoría de las personas acatan sin cuestionarse nada, o incluso participando activamente de las mismas demostrando un mayor ardor liberticida que las propias autoridades, siendo más papistas que el papa en la práctica de la religión covidiana. Padres que piden más vacunas y más pruebas PCR; maestros que piden más mascarillas y un mayor aislamiento social. Padres que denuncian a profesores que se bajan el tapabocas, profesores paranoicos que denuncian a sus compañeros por la misma razón, niños delatores que son premiados si acusan a compañeros y maestros de no haber cumplido a rajatabla un cuerpo normativo ausente de todo sentido común. Es la guerra de todos contra todos.
Las medidas anticovid son presentadas como «científicas», cuando no son más que pura superstición[1]. Mientras los tecnócratas europeos se compadecen de los pobres africanos, el África subsahariana resiste con éxito a la “pandemia” por el mero hecho de no tomar medidas para combatirla. Los «grupos burbuja» tienen el mismo grado de estanqueidad que las juntas tóricas del transbordador espacial Challenger. Mientras los niños son escrupulosamente separados en grupos estables de convivencia, se mezclan en el autobús escolar, en el recreo, en las actividades extraescolares y en la calle, donde los adolescentes comparten cigarrillos y se dan besos a escondidas, como si besarse fuera pecado. Las faltas de asistencia a clase son el pan de cada día. Si fulanito puede ser que, a lo mejor, vaya a dar positivo por coronavirus, el niño del vecino se quedará unos cuantos días solo en casa mientras sus padres trabajan; el escolar sospechoso tendrá que hacer cuarentena y jugará compulsivamente a videojuegos. En el peor de los casos, el niño será sometido a la PCR, una prueba de demostrada ineficacia[2], por lo que no es más que el derecho de pernada del siglo XXI. La prueba PCR es una violación de Estado. Como los docentes no pueden socializar en la sala de profesores, se reúnen en el bar de enfrente de la escuela (sin mascarilla). Los claustros se hacen en casa, por videoconferencia, mientras que en las aulas no se respeta la distancia mínima de seguridad entre los pupitres porque, sencillamente, no hay espacio suficiente.
La «vuelta al cole» de la «nueva normalidad» no hace más que desenmascarar (¡qué paradoja!) cuál es la verdadera función del sistema educativo. Lejos de pretender formar intelectual y socialmente a niños y jóvenes, lejos de otorgar las mismas oportunidades de promoción social a todos ellos, su primer objetivo es anular la libertad individual de los niños, al mismo tiempo que sirve de guardería para que sus padres trabajen y no puedan responsabilizarse de su educación. La enseñanza actual es una máquina que tritura seres humanos desde su más tierna infancia, un canto a las bondades de la tecnología que nos envilece y deshumaniza.
¿Qué dicen los sindicatos de profesionales de la educación ante semejante despropósito? Con voz muy bajita (tal vez sea por el uso de la mascarilla) se quejan de las ratios elevadas (¡vaya novedad!) y piden. ¿Más libertad? No. ¿Dignidad? La desconocen. ¿Más dinero? Saben que no lo van a conseguir. ¡Piden más mascarillas, más pruebas PCR, más vacunas, más miedo!
El confinamiento de la primavera robada de 2020 comportó que, sin pegar palo al agua, casi todos los escolares aprobaran el curso como por arte de magia. Hace ya mucho que la escuela dejó de fomentar el esfuerzo como un valor fundamental de los seres humanos. El confinamiento comportó también situaciones angustiosas de estrés, con madres y padres que debían teletrabajar, al mismo tiempo que se hacían cargo de sus hijos, al no tener las relaciones sociales horizontales necesarias para que parientes o vecinos de confianza se hicieran cargo de las criaturas. En no pocos hogares la reclusión comportó un aumento de la violencia verbal y física intrafamiliar, un aumento de los casos de abusos a menores, de consumo de alcohol y drogas, de suicidios y de adicción a las pantallas por parte de niños y adolescentes, estadísticas que han “olvidado” citar los medios de comunicación. Las horas se hacían eternas mientras la televisión, a todo volumen, no paraba de meter miedo a los niños con más muertes, más casos, más contagios: «Voy a matar a mi abuelo si salgo de casa». «Prefiero que se muera mi abuelo antes que yo». «El vecino es mi enemigo, es una peligrosa máquina de contagiar virus». «Los abrazos son malos». «Los policías que sobrevuelan la ciudad en helicóptero son mis protectores». «Todo esto terminará algún día y volveremos a la normalidad».
Pero no. La vieja normalidad, que tampoco fue tan buena, nunca regresará. Una nueva y terrible crisis económica comienza, crisis que vendrá acompañada de la desaparición de las pequeñas y medianas empresas, el incremento colosal del número de desempleados, la reducción drástica de los salarios y el aumento significativo de la jornada laboral real. Una prefabricada crisis que viene de la mano de una dictadura tecnológica que nos atomizará y reprimirá nuestras libertades fundamentales. Una «nueva normalidad» que tiene en la escuela su laboratorio de pruebas paradigmático.
Una crisis que podemos (y debemos) aprovechar para crear una nueva realidad, algo que conseguiremos si tomamos conciencia, si distinguimos entre verdad y ficción político-mediática, y si actuamos en consecuencia mediante la autoconstrucción personal y la transformación integral de la sociedad. Desde Amor y Falcata decimos «no» a la obligatoriedad de las pruebas PCR, «no» al uso forzoso de tapabocas, «no» a la vacunación obligatoria. Decimos «sí» a la salud y a la educación libre y autogestionada, al mismo tiempo que exigimos ver cómo los niños recuperan su sonrisa robada y vuelven a tener rostro.
Antonio Hidalgo Diego
Cataluña, octubre de 2020
Colectivo Amor y Falcata
amoryfalcata@riseup.net
[1] Los niños no son una fuente de contagio, tal como demuestra este artículo de Pediatrics. Official Journal of the American Academy of Pediatrics: https://pediatrics.aappublications.org/content/146/2/e20201576.
[2] Las pruebas PCR son una dolorosa pérdida de tiempo: https://cienciaysaludnatural.com/los-test-pcr-no-son-aptos-para-diagnosticar-infeccion-por-sars-cov-2/.







