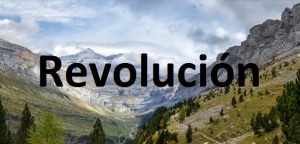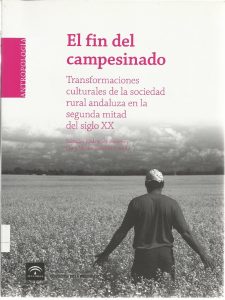Introducción
Este “método de autoconstrucción” de Benjamin Franklin que se recopila más abajo corresponde a un extracto de su Autobiografía, donde expone la forma en la que se autoorganizó con el propósito de vivir de un modo ético, virtuoso y óptimo.
Pero nunca perfecto. El ser humano, a imagen y semejanza de todo lo real, es dialéctico, finito, complejo, relativo, integral, mutable, dinámico e incompleto. El propio Franklin llega a admitir la imposibilidad de la “perfección moral”.
Si bien el de Massachussets no alcanza a comprender que la misma idea de “perfección moral” es contraproducente; puesto que las ideas utópicas provocan frustración, así como nos impiden comprender la realidad objetivamente y, por consiguiente, hacer lo correcto, el bien.
La razón de ello es la siguiente: para hacer el bien, hay que dilucidar primero qué es el bien. Pero si no somos capaces de analizar objetivamente la realidad tal cual es, a causa de nuestras ideas utópicas y otras ensoñaciones, pues no podremos averiguar cuál es el bien o la verdad en cada coyuntura.
En este caso, la realidad es que el ser humano es mejorable hasta la muerte, y debe aceptar humildemente esta verdad; es más, conforme se acerca a la senectud, se inicia un proceso imparable de merma y decrepitud físico-mental. Luego la perfección resulta todavía más inalcanzable, si cabe.
En cuanto a hacer el bien, nuestro objetivo ha de ser el siguiente: mantener siempre el esfuerzo consciente por la automejora, el bien y la virtud, al margen de los periodos favorables y desfavorables que atravesemos durante nuestras distintas etapas vitales, sabiendo adaptarnos a nuestras mutables circunstancias personales, así como a las coyunturas externas y sociales.
Esa voluntad y brega virtuosa también puede, y debe, ejercitarse.
Pese a sus limitaciones, el mencionado “método autoconstructivo” de B. Franklin fue una herramienta fructífera que le sirvió para ordenar y encauzar su vida, para mejorarla en multitud de aspectos. A partir de su esfuerzo consciente por automejorarse, fue capaz de grandes logros.
Ahora bien, como él mismo reconoce, no utilizó dicha herramienta a lo largo de toda su vida, ni con la misma intensidad. Únicamente la usó durante un periodo de su juventud tardía y temprana adultez. Aun así, le permitió sentar unos cimientos morales y consuetudinarios sólidos como sujeto.
Esa herramienta autoconstructiva sin duda potenció sus capacidades personales, a la par que le fue de gran utilidad para el resto de su vida; tanto para su beneficio personal como para el de muchos de sus iguales. Por esta razón fue ampliamente querido, valorado y apreciado.
Lo ideal sería utilizar esta clase de métodos o sistemas de autoconstrucción durante diversos periodos de nuestra vida; según nuestras necesidades existenciales y según nuestras circunstancias vitales nos lo permitan. Al igual que deberíamos ir mejorando tales métodos con el tiempo; adaptándolos a nuestras prioridades y metas existenciales particulares en cada periodo.
Además, tales sistemas de automejora personal han de ser complementarios con otras vías de autoconstrucción, formación y autoformación. Lo mismo que con el resto de nuestras tareas y responsabilidades, ya sean laborales, familiares, sociales, etc.
Nuestro objetivo ha de ser la persecución de una vida plena, integral y virtuosa; dentro de su dialéctica, complejidad y finitud.
Si uno se conforma con no ser, con “ser nada”, con ser un producto manufacturado por las instituciones de poder, simplemente puede dejarse llevar por la corriente.
Empero, si se quiere ser, convertirse en un sujeto que decide y actúa por sí mismo, necesita esforzarse y autoconstruirse; para, entre otras arduas tareas, ir contracorriente.
Cierto es que, asimismo, existen otros métodos, sistemas y modelos de autoconstrucción, como el expuesto por Félix Rodrigo Mora en El yo y la ética. Manifiesto a la juventud.[1]
Ese método formulado por F. Rodrigo Mora no se centra tanto en los detalles como el de Franklin, sino que procura aportar una visión filosófico-ética más general e integral. Apunta en la buena dirección cuando subraya la necesidad de una autoconstrucción reflexiva e intelectual, así como fraternal, amorosa-sodalicia y comunal, lo mismo que épica, heroica y revolucionaria; es decir, comprometida con el bien y la virtud social, no sólo personales.
Sin embargo, es cada individuo quien ha de concretar su propio método, de acuerdo con su proceso autoconstructivo particular. Los métodos, sistemas o modelos ajenos únicamente han de servir como referencia; lo mismo que el resto de ejemplos morales, filosóficos o intelectuales de los que aprender.
El quid de la autoconstrucción reside en la potenciación del sujeto, sus capacidades y mismidad; pero no sólo en tanto que yo, sino también como nosotros.
Una humilde sugerencia, sobre todo para las personas que se inicien en el uso de los métodos autoconstructivos, es que comiencen con el trabajo de una virtud concreta cada mes (aunque no significa descuidar el cultivo de las demás virtudes, sino dónde centramos nuestra atención, a fin de ir avanzando poco a poco),[2] ya que supone un principio menos intenso y exigente que el propuesto por Franklin.
Volviendo al de Massachussets, como todo lo real, fue un ser humano dialéctico; con sus aspectos positivos y negativos. Tuvo la suerte de criarse en una familia humilde, cristiana y popular; donde le inculcaron ciertos valores fundamentales.[3]
De tal forma que en su “método” hallamos elementos muy aprovechables y otros no tanto. Ergo resulta conveniente analizarlo y criticarlo de modo constructivo-superador, aunque sea brevemente, con el propósito de sacarle el máximo rédito en este siglo XXI y los futuros.
En síntesis, su propuesta es individualista, ascética, eticista, religiosa, felicista y elitista.
– Su individualismo se debe, en particular, a su cultura anglosajona-protestante, carente de gran parte de los elementos comunales-populares existentes, verbigracia, en la cultura de los Pueblos de la Península ibérica. De ahí que ninguna de sus trece “virtudes morales” en las que se propone trabajar atienda la convivencia, el amor, la fraternidad ni el comunalismo. Por consiguiente, en un hipotético, nuevo y mejorado método, habría que añadir alguno o, mejor aún, varios de ellos.
– El ascetismo también está relacionado con el individualismo, ya que se centra en la creación de un sujeto solipsista, en lucha constante, y patológica, consigo mismo; o, con su mal interior. No obstante, se despreocupa del mal exterior; lo que genera peligrosos desequilibrios existenciales.
Y, lo más grave de todo, al centrarse en las “faltas”, errores, carencias, etc., en combatir el mal interior (y/o exterior), relega el cultivo del bien, que es lo determinante. El esfuerzo por el bien interior y exterior, personal y social, propiciará una autoconstrucción integral y, por ende, equilibrada. Hay que priorizar lo positivo-constructivo, pero sin eludir la rectificación de lo negativo.
– Por otro lado, el eticismo de Franklin responde a que centra sus esfuerzos en lo moral, pretiriendo lo intelectual, reflexivo y epistemológico, así como lo político-social; o sea, la revolución integral.[4] Como resultado, el bien que hacía con una mano (mayormente en su conducta privada o cotidiana), lo estropeaba con la otra (su conducta pública-estatal).
– Su eticismo también va unido a su religiosidad; aunque pretendiese, con acierto, crear un método “aconfesional” y universal. Es decir, un método válido para las personas de cualquier confesión y los no creyentes.
Una parte fundamental de sus carencias filosóficas, reflexivas y gnoseológicas son debidas a su creencia en Dios, en lo absoluto. Prefirió conformarse con tales creencias, elucubraciones fantasiosas, utopías, escapismos y narcóticos espirituales, en lugar de estudiar, analizar, comprender y aceptar la realidad tal cual es (dialéctica, compleja, estocástica, relativa, integral, dinámica, etc.).
– De ahí que asimismo abrace el felicismo, como hicieran los propios estoicos. Éstos y B. Franklin entienden la virtud como un medio para encontrar la felicidad. Cuando lo acertado es establecer la virtud como un fin, o el fin, no como medio; establecerla como nuestra principal meta existencial.
Por lo tanto, en nuestra brega por la virtud, el bien y los demás bienes trascendentes (libertad, amor, verdad, etc.), debemos autocultivar la indiferencia ante los estados psíquicos y anímicos pasajeros, como la felicidad, la tristeza, el miedo, el placer, el dolor, etc., a la vez que centrar nuestra atención, voluntad, inteligencia y esfuerzo en la persecución de la virtud finita, así como en autoconstruirnos.
En caso de soslayar, entre otros, los apuntes que se acaban de explicitar, se terminará aceptando la existencia de, y colaboración con, los “comerciantes ricos, nobles, Estados y príncipes”, como hizo Franklin.
– Cuando no se valora suficientemente lo popular (cultura-lengua-ética), lo comunal, la verdad, la libertad, la virtud, el combate sodalicio y, al fin y al cabo, la revolución, uno se convertirá en elitista. Uno terminará por cooperar con “Roma”, con el Estado-Imperio, en vez de estar con “Jesús de Nazaret”, el revolucionario crucificado por las élites imperiales-militares-estatales.
Así, pues, si no tenemos unos principios y valores ético-morales transversales, que interioricemos y materialicemos de forma integral, terminaremos por ser inmorales.
Luego sólo una ética integral, dialéctica y sodalicia, es realmente ética o moral.
De todos modos, pese a sus carencias, el “método autoconstructivo” de Benjamin Franklin puede ser de gran ayuda a quienes nos interesamos por la autoconstrucción del sujeto. Por supuesto que tiene muchos elementos aprovechables. De hecho, no hay tantos modelos sistemáticos de autoconstrucción como el suyo de los que aprender e inspirarnos.
Además, también puede y debe servirnos para ir desarrollando nuevos, superadores y mejorados métodos, sistemas o modelos autoconstructivos.
Método de autoconstrucción de Benjamin Franklin[5]
También fue por aquel entonces[6] cuando concebí el osado y arduo propósito de alcanzar la perfección moral. Deseaba vivir sin cometer nunca falta alguna y estaba dispuesto a aprovechar todo lo que la naturaleza, la costumbre y la amistad pudieran proporcionarme para ello. Como yo sabía o creía saber lo que era bueno o malo, no veía razón ninguna para hacer aquello siempre y evitar esto. Si bien pronto me di cuenta de la gran dificultad de mi empresa; porque mientras mi atención se concentraba tratando de evitar cometer una falta, me veía sorprendido por otra. El hábito se aprovechaba de la falta de atención, y la inclinación natural con frecuencia triunfaba sobre la razón. Acabé por admitir que el puro deseo teórico de practicar la virtud no era suficiente para evitar que tropezásemos, y que había que romper con los malos viejos hábitos, así como adquirir otros buenos para que pudiésemos confiar en una rectitud de conducta estable y duradera. A este fin me apliqué basándome en el método que voy a explicar.
De las diversas listas de virtudes morales con que me había tropezado en mis lecturas, saqué la conclusión de que la extensión de la lista dependía de si los diferentes autores incluían más o menos ideas bajo el mismo nombre. La Templanza, por ejemplo, unos la reducían a la comida y la bebida, mientras que otros la entendían como moderación en todos los placeres, apetitos, inclinaciones o pasiones, fueran mentales o físicos, incluyendo entre ellos a la avaricia y a la ambición. Yo me propuse, por mor de la claridad, utilizar más nombres, pero que cada uno incluyera menos ideas; en lugar de utilizar unos pocos nombres con muchos conceptos asociados. Coloqué bajo el nombre de trece virtudes todo cuanto de deseable o necesario se me ocurrió entonces, y añadí a cada virtud un corto precepto que expresaba plenamente el significado que yo quería otorgarle.
Estas eran las virtudes y preceptos:
- Templanza. No comer hasta la desmesura. No beber hasta la embriaguez.
- Silencio. Hablar sólo cuando favorezca a los demás o a uno mismo. Evitar conversaciones baladíes.
- Orden. Cada cosa en su sitio. Que cada parte de nuestros negocios tenga su tiempo de hacerse.
- Decisión. Decidir hacer lo que se debe hacer. Hacer sin desmayo lo que se ha decidido.
- Frugalidad. No gastar sino en lo que beneficie a los demás o a uno mismo; es decir, no desperdiciar nada.
- Laboriosidad. No perder tiempo. Emplearse siempre en quehaceres útiles. Evitar todas las acciones innecesarias.
- Sinceridad. No causar daño engañando. Pensar con justicia e inocencia y, si hablamos, hacerlo en consecuencia.
- Justicia. No hacer daño a nadie con injurias y no dejar de hacer las buenas acciones que tenemos la obligación de realizar.
- Moderación. Evitar los extremismos. Abstenerse de sentirse agraviado por las injurias que nos hagan, por más que creamos tener razón para ello.
- Limpieza. No consentir la falta de limpieza en el cuerpo, la ropa o la casa.
- Tranquilidad. No dejarse perturbar por banalidades, como tampoco por accidentes normales o inevitables.
- Castidad. Usar pocas veces del sexo, a menos que sea por razones de salud o para reproducirse; nunca para el debilitamiento físico o mental, ni para el menoscabo de la tranquilidad o el buen nombre de uno mismo o de los demás.
- Humildad. Imitar a Jesús de Nazaret y a Sócrates.
Yo me proponía adquirir el hábito de estas virtudes, y para ello juzgué necesario no dispersarme tratando de alcanzarlas todas a la vez, sino una a una, convencido de que, al lograr algunas, se haría más fácil llegar a poseer las demás; por esta razón las ordené de la manera en que aparecen en la lista de arriba.
Comencé con la Templanza, dado que nos procura la serenidad y la claridad mental, tan necesarias para mantenernos vigilantes en todo momento contra la vuelta a los malos hábitos y contra la caída en las constantes tentaciones. Una vez afianzada la Templanza, sería más fácil conseguir la virtud del Silencio. Como yo deseaba incrementar mi conocimiento al tiempo que mejoraba en virtud, como también pensaba que en la conversación es más necesario saber escuchar que hablar y, en consecuencia, quería perder la costumbre que estaba adquiriendo de charlotear sin parar, de hacer juegos de palabras y de abusar de los chistes, cosas buenas sólo para compañías intranscendentes, puse la virtud del Silencio en segundo lugar.
Con este buen hábito y el siguiente, que era el Orden, esperaba obtener una mejor economía del tiempo que me sería útil para mi perfeccionamiento moral y para mis estudios. Luego lucharía por lograr hacer habitual en mí la Decisión, con la cual sería posible la firmeza necesaria para lograr otras virtudes; la Frugalidad y la Laboriosidad me liberarían de lo que restaba de mi deuda y me aportarían holgura e independencia, con las cuales resultaría más fácil practicar la Sinceridad y la Justicia; y así sucesivamente… Considerando que el examen de conciencia diario estaría en armonía con el consejo que Pitágoras nos legó en sus Versos de oro, ideé el siguiente método para efectuar dicho examen.
Me hice un librito en el que dediqué una página a cada una de estas virtudes (Figura 1), y reglé, con tinta roja, siete columnas en cada página; de suerte que cada día de la semana tuviera su correspondiente columna, y en la parte superior de cada columna marqué con una letra cada día de la semana. Las columnas las crucé con líneas horizontales rojas y al comienzo de cada espacio horizontal escribí la primera letra de una de las virtudes. A lo largo de este espacio horizontal dedicado a una virtud, y en la columna correspondiente a cada día, iría marcando con un pequeño punto negro cada una de las faltas que, tras el diario examen de conciencia, viera que había cometido contra dicha virtud en aquella fecha.

Me propuse dedicar mi estricta atención a una virtud diferente cada semana. Así, en mi primera semana puse cuidado excepcional en no cometer falta alguna contra la Templanza, sin hacer hincapié especial en las demás; marcando por la noche, eso sí, todas las faltas en las que pudiera haber incurrido aquel día. Si, por ejemplo, al final de esa primera semana lograba que en la primera línea, dedicada a la letra “T”, no apareciera ningún punto negro, juzgaba que el hábito de aquella virtud se había afianzado y su vicio correspondiente debilitado, por lo que a la semana siguiente podía aventurarme a dedicar mi atención a la siguiente virtud; esforzándome porque, en esa semana, en los espacios de arriba no hubiera ningún punto negro. Siguiendo este procedimiento hasta repasar la lista completa de virtudes, terminaba el ciclo en trece semanas; por lo que podía repetirlo cuatro veces al año. Y de igual manera que quien quiere limpiar las malas hierbas de un jardín no trata de arrancarlas todas al tiempo, porque la tarea sería superior a sus fuerzas, sino que limpia una zona concreta y luego otra hasta terminar con todas, así yo tendría el placer y el estímulo (por lo menos ésa era mi esperanza) de observar cómo los puntos negros iban desapareciendo de mis recuadros, hasta que al final de mis ejercicios morales las columnas se verían limpias de faltas después de trece semanas de examen diario de conciencia.[7]
Dado que la virtud del Orden requería que cada parte de mi negocio tuviera su momento asignado, una página de mi pequeño libro contenía el siguiente plan para un día de veinticuatro horas (Figura 2).
Comencé a poner en práctica mi plan de autoexamen personal, con algunos descansos de cuando en cuando. No me dejó de sorprender el gran número de faltas que descubrí en mí, si bien me cupo la satisfacción de constatar que ese número fue disminuyendo con el tiempo.
Para evitarme la molestia de renovar mi librito de vez en cuando, o de tener que borrar las marcas de las faltas y hacer sitio para otras anotaciones, porque a fuerza de borrar se me hacían agujeros en el papel, decidí pasar mis tablas y mis preceptos a las hojas de marfil de un libro de notas en el que trazaba las líneas con tinta roja que no desaparecían fácilmente. Sobre dichas líneas yo anotaba mis faltas con lápiz de mina negra, que luego podía borrar con una esponja húmeda.
Después de algún tiempo, sólo realicé un ciclo anual y, más tarde, sólo un ciclo en varios años; finalmente dejé de ocuparme por entero de este diario de autoconstrucción al verme obligado a viajar de continuo y debido a mis ocupaciones múltiples, pero nunca me olvidé de llevar conmigo el librito.
Mi plan para adquirir la virtud del Orden me produjo un buen número de preocupaciones, y si bien comprobé que era viable para el hombre de negocios que contase con algún tiempo libre, para un regente de imprenta como yo, por ejemplo, la cosa no era tan sencilla, porque el patrón debe cuidar las relaciones sociales y cada dos por tres me veía precisado de recibir a gentes de negocios en las horas que a ellos les convenía. El Orden se refiere también a la colocación de cada cosa en su sitio, ordenar los papeles, etc. Me parecía enormemente difícil habituarme a ello, por no estar acostumbrado al método desde joven y, gracias a disfrutar de una extraordinaria memoria, no me daba cuenta de los inconvenientes de no ser ordenado y metódico. La adquisición de esta virtud me exigía concentrar la atención con tan dolorosos esfuerzos, las faltas que cometía en este capítulo me resultaban tan particularmente mortificantes, hacía tan escasos progresos en mejorarme en este aspecto y mis recaídas en el orden eran tan frecuentes, que casi llegué a pensar en claudicar y admitir que tendría que vivir con este defecto en mi carácter.
Era como aquél que compró un hacha a su vecino el herrero y quería que toda la hoja estuviera tan brillante como el filo. El herrero accedió a pulirla, pero a condición de que el otro le diera a la rueda de amolar. El cliente daba vueltas a la rueda mientras el herrero apretaba fuertemente la cabeza del hacha contra la piedra, lo que hacía la labor de aquél muy fatigosa. El cliente no hacía más que soltar la manivela para ver cómo iba el hacha, y finalmente decidió llevársela como estaba sin pulirla más. “No”, le decía el herrero, “siga, dele a la rueda, que la iremos puliendo poco a poco, que le quedan aún manchas”. Y el cliente terminó por decir: “Sí…, pero es que creo que me gusta más con alguna que otra mancha…”.
Eso es lo que creo que les sucede a muchos, que por falta de un método como el mío encuentran arduo el adquirir buenos hábitos y terminar con los malos, y al final renuncian a la lucha y llegan a la conclusión de que les gusta más “el hacha con algunas manchas”.
Igual me ocurría a mí en ocasiones y me preguntaba a mí mismo si ese afán mío de perfección moral no sería en cierto modo una afectación que, de saberse, me haría parecer ridículo a los ojos de los demás; y me decía que el tener un carácter muy perfecto podía entrañar el inconveniente de suscitar la envidia y el odio; que un hombre benévolo podía, al fin y al cabo, permitirse tener algunos defectillos para que sus amigos le considerasen más humano.
La verdad es que con respecto a la virtud del Orden yo era incorregible; así como ahora que soy viejo y me falla la memoria, la echo mucho de menos. En conjunto, empero, sin haber llegado ni mucho menos a la perfección, al menos me cabe la satisfacción de haberlo intentado; lo cual, en sí mismo, estoy convencido de que ha contribuido a hacer de mí un hombre mejor y más feliz. Es como esos que quieren alcanzar una escritura perfecta mediante la imitación de copias grabadas, y que, aunque no lleguen a lograrlo, han adiestrado al menos su mano; de suerte que han sido capaces de mejorar su escritura lo suficiente como para hacerla bastante buena y legible.
No le vendrá mal a la posteridad saber que gracias a este pequeño artificio y con la ayuda de Dios, este antepasado de ustedes pudo vivir lleno de felicidad hasta cumplidos los setenta y nueve años de edad, que es cuando escribo esto. Los infortunios que puedan venir a partir de ahora están en manos de la Providencia; pero, si llegan, el recordar la felicidad pasada me servirá para soportarlos con más resignación.
A la Templanza le atribuyo haber gozado de excelente salud toda mi vida y lo que me pueda quedar de mi fuerte naturaleza. A la Laboriosidad y la Frugalidad achaco la relativa facilidad de mi existencia y la adquisición de una fortuna; y, sobre todo, el poder haber sido un ciudadano útil y haber logrado hacerme acreedor de una cierta reputación entre la gente culta. A la Sinceridad y a la Justicia debo la confianza de mi país, así como los honrosos empleos y cargos que me confirió. Finalmente, achaco a la influencia conjunta de todas las virtudes, incluso en el imperfecto grado en que me fue dado adquirirlas, mi equilibrio de carácter y la jovialidad en el conversar, que aún hace que mi compañía sea buscada, por agradable, hasta por los jóvenes. Y espero, por consiguiente, que algunos de mis descendientes me imiten en esto y que se aprovechen de mis enseñanzas en su favor.
Es preciso señalar que, a pesar de que el método de automejora a que me he referido no carecía totalmente de una dimensión religiosa, en él no hay ningún ápice de los rasgos distintivos de ninguna confesionalidad en particular. Los he evitado a propósito; persuadido, como estaba, de la excelencia y utilidad de mi método. Luego, de esta forma, podría ser adoptado por individuos de cualquier credo religioso. Por otra parte, si había de publicarse algún día, como era mi intención, nadie, fuera de la secta que fuese, albergaría contra él prejuicio de ninguna especie.
Así mismo, mi idea para su publicación era redactar un breve comentario sobre cada una de las virtudes, subrayando sus ventajas y los inconvenientes del vicio correspondiente. Mi libro podría haberse titulado El arte de la virtud, puesto que mostraba los modos y vías de adquirir las virtudes; lo que le hubiera hecho diferente a las simples exhortaciones a “ser buenos”, que no instruyen sobre el método que ha de seguirse para lograrlas. Se parecen a las de aquel apóstol que predica una caridad meramente verbal, que exhorta al hambriento y al desnudo a comer y a vestirse, pero sin decirles cómo o dónde pueden procurarse alimentos y ropas (Santiago II, 15-16).
No obstante, mi intención de escribir y publicar tales comentarios nunca se hizo realidad. Lo que hice, eso sí, fue ir anotando brevemente las ideas, reflexiones y razonamientos, etc., que se me iban ocurriendo al respecto, para luego utilizarlas cuando encontrara tiempo de redactar el libro. Todavía conservo algunas de aquellas anotaciones, pero mi empresa privada en la primera parte de mi vida, y los negocios públicos en la segunda, me impidieron culminar mi proyecto, que quedó aplazado una y otra vez. La razón de ello fue que yo lo concebía como un trabajo grande y extenso, a la vez que exigía una dedicación total; la cual nunca no pude disfrutar.
Hubiera querido explicar con elocuencia mi doctrina de que las malas acciones no son perjudiciales porque estén prohibidas, sino que están prohibidas porque son perjudiciales a la naturaleza del hombre; y que, en consecuencia, interesaba a todos ser virtuosos, incluso para ser felices en este mundo. Por tanto, y como siempre existirán en este mundo los comerciantes ricos, nobles, Estados y príncipes que necesiten colaboradores honestos para administrar sus negocios, y dado que esos colaboradores honrados escasean, yo hubiera deseado esforzarme por convencer a los jóvenes de que no hay cualidades más idóneas para hacer a los pobres ricos que la honradez y la integridad.
Mi lista de virtudes contaba sólo con doce en un principio. Sin embargo, un amigo mío cuáquero tuvo a bien informarme de que se me consideraba como persona altanera y que la soberbia asomaba con frecuencia a mis labios cuando hablaba; que a menudo me hacía insistente e insolente, sin darme por satisfecho con llevar razón, de todo lo cual me convenció al darme claros ejemplos de esa actitud mía. Conque añadí la Humildad a mi lista, a fin de corregir ese vicio o trastorno antes que el resto, arrogándole a dicha palabra toda su extensión.
No es que pueda alardear de haber logrado enraizar en mí esa virtud, pero, al menos, mi comportamiento pareció mejorar en este sentido. Hice el propósito de contenerme para no refutar directamente las ideas de los demás, y de evitar reafirmar mi postura con expresiones dogmáticas. Incluso, me prohibí, en cumplimiento de las viejas normas de nuestro club Junto, utilizar expresiones pretenciosas tales como “ciertamente”, “indudablemente” y otras por el estilo. En su lugar adopté otras como “creo”, “me parece que…”, “ahora pienso que…”, que creía más humildes. Si alguien afirmaba algo que a mí me parecía erróneo, me negaba a mí mismo el placer de contradecirle tajantemente, así como el señalar la absurdez de su aserto; en cambio, trataba de contestarle haciéndole observar que, a pesar de que en ciertas circunstancias su opinión podría resultar cierta, en las presentes “parecía que…” o “pensaba que…” la cosa era algo diferente. Enseguida me di cuenta de las ventajas de esta postura, al desarrollarse las conversaciones en un clima más agradable. La modestia de mi tono verbal hacía que el interés en escucharme se intensificara en el auditorio, al tiempo que decrecía el prurito de la contradicción. Además, me sentía menos mortificado si era a mí a quien se consideraba errado; siéndome más fácil, en cambio, obtener en los demás el reconocimiento de sus propios errores si, por el contrario, era yo el que estaba en lo cierto.
Esta nueva postura, que al principio me ponía un poco tenso por pugnar contra mi inclinación natural, llegó a serme tan consustancial que puedo decir que en los últimos cincuenta años no hay nadie que pueda afirmar que haya oído nada que sonase a dogmático salir de mi boca. Es a esta costumbre (además de a la virtud de la integridad) a la que, pienso, debo la ascendencia que desde joven tuve sobre mis conciudadanos cuando les proponía crear nuevas instituciones o reformar las viejas, así como la influencia que lograban mis palabras en los consejos o asambleas públicos cuando fui miembro de ellos. Porque lo cierto es que yo nunca fui un buen orador; ni la elocuencia ni la corrección del lenguaje eran mi fuerte, así como no paraba de titubear cuando buscaba la expresión idónea, y, sin embargo, conseguía generalmente que se aceptaran mis propuestas.
A decir verdad, no creo que haya en nosotros otra pasión más reacia a dejarse domeñar que la del orgullo. Tratad de ocultarlo; luchad contra él; ahogadlo, mortificarlo; hagáis lo que hagáis, estad bien seguros de que volverá a resurgir donde y cuando menos lo esperéis. En este relato tal vez lo veáis aparecer con frecuencia porque, incluso cuando pienso que lo he vencido del todo, probablemente estaré orgulloso de mi propia humildad.
Un amigo por la RI,
2025
[1] Incluido en la obra Ética y revolución integral. Reflexiones para una sociedad convivencial.
[2] Durante el día se debe tener en mente el esfuerzo por trabajar cada virtud “mensual”; igual que ser consciente de los aciertos y errores cometidos. Al final de cada día se puede hacer un sucinto análisis, anotando en un cuaderno o diario los resultados, o hacer una valoración aproximada (mal, regular o bien). Ídem, se pueden realizar cualquier otro tipo de anotaciones sobre uno mismo, con vistas a ir mejorando progresivamente.
[3] Su padre nació en Inglaterra, y su madre, como el propio Benjamin, en Massachussets, en una de las primeras colonias norteamericanas, descendiente de los primeros colonos y peregrinos que buscaban la libertad allende el océano, huyendo del terrible Estado-Imperio británico.
[4] Una de las consecuencias de su separación entre la moral y la política es que, a pesar de ser una persona con un comportamiento ético admirable, en su vida pública cooperó con los poderes militares, religiosos, económicos y políticos, ayudando a fundar el Estado-Imperio más poderoso, genocida y probablemente “inmoral” del mundo hodierno, los EEUU. Por tanto, fue cómplice (más o menos directo) de la tiranía, la opresión, la explotación, la corrupción, la abyección, etc.
[5] Extraído de su Autobiografía.
[6] Unas líneas antes, B. Franklin hace referencia a la fecha de 1728, cuando tenía 22 años. No obstante, ya que esta parte de su Autobiografía la escribió en el año 1784 y no menciona una fecha exacta, puede que la elaboración de su “método autoconstructivo” fuera algo posterior. Si bien su temprana madurez y precocidad no han de sorprendernos: sólo asistió al colegio dos años, y tuvo que trabajar a partir de los 10 años por motivos económicos. Luego fue capaz de experimentar la vida real desde muy joven, ayudándole a madurar anticipadamente; a la par que supo convertir esa precocidad en sabiduría y moralidad, materializando una vida ética y ejemplar en muchos sentidos, plagada de logros científicos.
[7] A continuación, en su Autobiografía, aparecen varias citas de Joseph Addison, Thomson, Cicerón y la Biblia. Por mor de la brevedad se han eliminado. La mejor, de Cicerón, dice así: “¡Oh filosofía, guía de la vida¡¡Amante de la virtudes y enemiga de los vicios¡ Un solo día bien vivido y de acuerdo con tus lecciones es mejor que una eternidad de errores.”