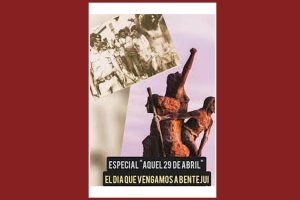Lo que desde hace décadas el discurso establecido tiene la desfachatez de glorificar como la sociedad del bienestar y de la abundancia, es en realidad y en su sentido último una sociedad caracterizada por su indigencia ética, esto es, un modelo de sociedad en el que los valores morales son considerados no sólo como algo inútil sino como contrarios a sus intereses. De ahí que los temas relacionados con la ética hayan desaparecido prácticamente de los debates públicos, como ocurre con todos aquellos temas que ponen en duda la legitimidad de los principios vigentes en la sociedad tardocapitalista de nuestros días.
Se puede definir la conciencia ética de muchas maneras. Y una de las más idóneas es la que Kant eligió para expresar su verdadera raíz, que no es otra que la de no instrumentalizar al otro como un medio para los propios fines, que es exactamente lo que la ideología dominante hace todos los días: degradar al cuerpo de ciudadanos a mero instrumento de sus intereses particulares. Con ello, el primer delito que comete es el de vulnerar e ignorar el derecho sagrado de todo ser humano a la autodeterminación y a ser reconocido como un individuo dotado de una identidad propia no supeditada a las conveniencias e intereses específicos de la casta dominante.
Lo que rige desde hace tiempo la conducta del individuo medio es el afán de medro y de llegar a los puestos más altos de la sociedad, reflejo automático del principio de competencia vigente en la sociedad actual. En su significado último el principio de competencia es introducido en la historia por la burguesía y significa implícitamente la negación de otras formas de ser; es, en esencia, lo que Hobbes definió como «la guerra de todos contra todos». Por muchos que sean los llamamientos a la paz y a la convivencia pacífica entre los hombres y los pueblos, vivimos en un mundo en que todo está condicionado por el principio de competencia, principio que por su misma dinámica interna entra a priori en contradicción con otras opciones axiológicas, en primer lugar con la propia estructura de ser humano, que no se compone sólo de egoísmo, sino también de una dimensión altruista, como he intentado demostrar en mi último libro «El dualismo humano».
La transmutación de todos los valores a que ha conducido la glorificación del principio de competencia como el único modo adecuado de ser en el mundo actual, empieza con la sublimación del modelo de sociedad vigente como «democracia», cuando en realidad se trata de una plutocracia, que Platón desenmascaró, con sobrada razón, como «la peor de todas las formas de gobierno». Allí donde el dinero es considerado como el bien por excelencia, no queda ya lugar para la elección de formas más nobles y hermosas de ser. El culto idolátrico a la posesión de bienes materiales conduce automáticamente al fomento del individualismo más feroz y a la destrucción de la cultura comunitaria.
El fetichismo competitivo ha potenciado al máximo los atributos negativos del hombre y asfixiado con la misma intensidad sus atributos positivos, a su cabeza la dimensión comunitaria y societaria que por naturaleza posee. Esta reducción de la persona a sus instintos más bajos y vulgares ha conducido al empobrecimiento de la cultura convivencial y colectiva indispensable para hacer posible la construcción de una sociedad digna de este nombre. El hombre es genéticamente individuo singular y, a la vez, zoon politikon o animal social nato. Eso explica que tanto la filosofía platónica como aristotélica considerasen que el fin último del perfeccionamiento personal es el perfeccionamiento de la sociedad en la que uno está adscrito. Quien no se atiene a este imperativo societario y vela únicamente por sus asuntos e intereses particulares pasa a ser automáticamente un idiotes. Y no otro calificativo merecen las almas sórdidas que en la sociedad de consumo de nuestros días se inhiben también de los problemas comunes y sólo tienen ojos para su propio yo.
Salta a la vista que un modelo de vida que no concede la menor importancia a la cultura social está destinado a convertirse en una jungla de asfalto marcada por la liza permanente entre sus miembros, que es exactamente lo que ocurre hoy en la sociedad competitiva de nuestros días. Esta orfadad de los valores comunitarios explica la sensación de desamparo e impotencia que se introduce con frecuencia en el interior del hombre, un fenómeno anímico que afecta no sólo pero particularmente a las clases asalariadas y a los sectores humildes de población, amenazados siempre por el peligro de perder su puesto de trabajo y convertirse en parias y marginados sociales. El miedo a ser considerado como un ser débil y un fracasado pende siempre como una espada de Damocles sobre la cabeza del hombre contemporáneo, consecuencia inevitable de una sociedad basada en lo que Max Horkheimeer llamaba «el imperialismo del yo». Los conflctos y traumas psiquicos que este estado de cosas engendra es un reflejo de la propia anormalidad del código de valores artificiales y antihumanos glorificados por el sistema como la culminación del progreso.
Es evidente que en una sociedad en la que reina el más feroz de los materialismos y el credo del tanto tienes tanto vales, las virtudes morales sean consideradas como propias exclusivamente de seres inadaptados y chapados a la antigua. En efecto, una de las atrocidades más viles cometidas por la ideología dominante es la de considerar como inservibles todas las teorías elaboradas a lo largo de los tiempos por los grandes guías espirituales de la humanidad con el objeto de enseñar al hombre lo que significan el bien, la virtud, la verdad y otros valores eternos. Mientras que para Feuerbach «la misión teórica de la humanidad es idéntica a su misión moral», los abanderados y cabezas representativas de la sociedad actual consideran que la única moral a seguir es la de llenarse las faltriqueras, aunque ello vaya en detrimento de los demás y aboque a un tipo de sociedad dividida entre una minoría que acapara la riqueza y una mayoría que se muere de hambre y de miseria, como ocurre no sólo pero principalmente en las regiones llamadas del Tercer Mundo.
Quienes se consideran a sí mismos como la flor y nata de la humanidad por haber logrado acumular el mayor grado de poder y de influencia, son en realidad seres alienados que han elegido estos pseudo valores porque no han estado en condiciones de comprender los verdaderos valores de la vida humana. De ahí que en el fondo sean pobres diablos que no merecen otra cosa que una mezcla de desprecio y de lástima. Con plena razón Rousseau escribía en su obra pedagógica «Émile ou de l’éducation»: «El mal que nos hacen los malos nos hacen olvidar el que ellos se causan a sí mismos». Sólo estaremos en condiciones de humanizar el mundo si aprendemos a diferenciar entre los falsos bienes y los bienes legítimos. Si el mundo marcha tan mal es porque la mayor parte de sus habitantes admiran y envidian a las élites que acaparan el poder y la riqueza, en vez de despreciarlas y de tomar partido contra ellas. ¿Cuándo se comprenderá que la verdadera fuerza consiste en no sucumbir a la tentación siempre latente de valerse de ella para imponerse y someter a los demás? Y de la misma manera, la expresión suprema de la debilidad radica en la incapacidad de someter a nuestro control los instintos bajos que potencialmente todos llevamos dentro de nosotros mismos.
Abordar el problema de la moral con todas las consecuencias significa interrogarse sobre el curso que vamos a dar a nuestra existencia y elegir de una vez por todas entre las dos opciones cardinales que se abren ante nosotros, y que desde el comienzo de la historia no han sido otras que la del mal o la de bien, como nos recuerda Kierkegaard: «La única decisión ineludible que existe es la elección entre el bien y el mal». Dentro de los muchos modos de manifestarse que ambas categorías contienen en sí mismas, lo que las diferencia esencialmente es que mientras el mal parte per se de la negación del prójimo como una criatura con valor propio, el bien, al contrario, lo considera como un ser igual a nosotros y merecedor por lo tanto de nuestro amor y de nuestros desvelos. Esta tendencia al altruísmo no queda circunscrita a las personas de nuestro entorno inmediato, sino que aspira por naturaleza a alcanzar dimensiones universales. Es así como han surgido las concepciones manumisoras de la humanidad.
¿Y por qué hay que amar el bien? A lo que respondo: quien necesita de razones escolásticas para elegir el bien demuestra que no ha comprendido su verdadera razón de ser, compuesta no sólo de especulaciones teóricas, sino también y en primer lugar de un instinto genético que nos ha dado la naturaleza. No otra cosa quería expresar Pascal cuando hablaba de «les raisons du coeur» como complemento indispensable del cogito cartesiano. ¿Cómo explicarse si no los actos de bondad consumados por el género humano mucho antes del advenimiento de la cultura filosófica? ¿Y cómo no recordar en este contexto que los primeros alzamientos contra el industrialismo burgués se componían de pobres obreros sin la más elemental formación escolar?
Y la primera condición para ser accesible al bien es no dejarse engatusar por los eslógans de tres al cuarto difundidos por la moda, las agencias de publicidad y las tribunas mediáticas al servicio del statu quo, ni mucho menos por lo que os dice la casta política. Incluye también la tarea retrospectiva de rememorar y redescubrir lo que la historia y el pensamiento han dado de noble y digno de ser recuperado. No temais que por ello os llamen anacrónicos y enemigos del progreso, ni temais tampoco a quedaros solos, porque este es el primeer paso para no sucumbir al griterío de las masas aturdidas por las consignas fabricadas por la ideología dominante. Obrad aquí, como recomendaba Hölderlin en su «Hiperión»: «Lo mejor consiste en la lucha fraternal junto a los otros, pero cuando faltan los compañeros de lucha es también hermoso caminar a solas a través de la noche».
Muchas gracias.
Heleno Saña