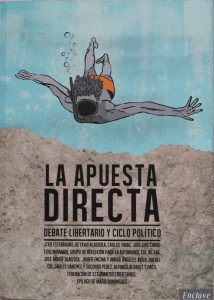Conferencia pronunciada por el filósofo Heleno Saña el pasado 20 de abril en el salón de actos de la Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo.

Queridos amigos y compañeros, auditorio todo,
Vivir enteramente y en sentido exhaustivo es vivir compartiendo con los demás lo mucho o poco que podamos ser y tener, que es, a la vez, la condición previa e indispensable para que recibamos lo que ellos puedan darnos a nosotros. Es únicamente de esa recíproca actitud que puede surgir una cultura de la hermandad y solidaridad digna de este nombre. Y si saco a relucir esta vieja ley proclamada una y otra vez por el pensamiento universal es porque hoy se cumple y practica menos que nunca. De ahí que pensar en los otros desinteresada y generosamente se haya convertido en un modo de conducta cada vez más infrecuente. Lo ordinario es optar por un autocentrismo desvinculado de toda motivación transpersonal.
El rasgo central del ciclo histórico que nos ha tocado vivir es la ausencia del bien, que constituye la raíz de todos las aporías, problemas y tragedias sin fin que la humanidad padece. Existen ciertamente personas que a título personal o unidas a otras consagran lo mejor de su vida a ayudar a los necesitados y a luchar, con mejor o peor fortuna, por un mundo más justo y más humano que el que tenemos hoy, pero el término medio de individuo engendrado por la sociedad tardocapitalista vive de espaldas a toda actividad de carácter altruísta. Y lo peor y más triste de esta manera innoble de ser y de obrar es que sea considerada por quienes la practican como plenamente legítima y como la cosa más natural del mundo. Lo que predomina es la conciencia satisfecha, producto a su vez de la insensibilidad ética que reina en la sociedad de nuestros días.
Cuando nos referíamos, unas líneas más arriba, a la ausencia del bien no hacíamos más que sintetizar el estado de indigencia moral en que ha caído el hombre contemporáneo. Lo que los grandes guías y maestros de la humanidad han considerado siempre como lo más importante de la existencia y del ser humano -la conducta ética- ha sido desterrado en gran parte de la vida en común y sido sustituído por lo que Hobbes, el primer teórico de la burgesía, denominaba «la lucha de todos contra todos», definición brutal que la ideología dominante ha sustituído por el eufemismo de «competencia», pero que en el fondo significa lo mismo: guerra sin cuartel para imponerse como sea a los demás. Asistimos no sólo al «eclipse de la razón» anunciado por Max Horkheimer desde su exilio estadounidense, sino asimismo a un eclipse de la moral, aunque nadie, que yo sepa, haya utilizado hasta ahora esta fórmula.
Educado sobre todo para cultivar su ego y no pensar más que en sus propios asuntos, el individuo medio de nuestro tiempo reflexiona cada vez menos sobre los temas y problemas que no le afectan directamente. Enclaustrado en el ámbito estricto de su singularidad, no sea da cuenta que las cuestiones de orden general y colectivo que él considera como ajenas a su persona, son precisamente las que determinan en gran parte el curso de su vida. El término «individualismo» fue acuñado en 1825 por el saint-simoniano J.P. Rouen, pero se había convertido ya en moneda corriente a partir del advenimiento de la ideología burguesa y de la sociedad competitiva inherente a ella. Su fin central es el de potenciar el bonum privatum en detrimento del bonum commune. Ya por ello, el individualismo lleva en su seno, como un cáncer oculto, la negación de la vida social como un valor en sí y su degradación a una categoría subalterna. Lo único que cuenta es el desarrollo del yo, actitud que conduce directamente a un culto exclusivo de la vida personal y a la indiferencia o desprecio por la vida en común.
El hombre moderno ha aprendido innumerables cosas que el hombre premoderno ignoraba, pero se trata en general de conocimientos técnicos y funcionales que no sólo no sirven para dar a nuestra vida el sentido profundo que por naturaleza le corresponde, sino que al contrario, contribuyen cada vez más a alejarnos de la verdad y el bien. El caudal tecnológico se ha multiplicado, pero sin contribuir para nada a una mejora de las condiciones de vida. La acumulación de toda clase de saberes científicos y técnicos no ha impedido que el hombre se haya convertido en un ser alienado que ha perdido la conciencia de sí mismo, desenlace inevitable del cosmos artificial creado por el espíritu de lucro y la voluntad de poder. El culto fetichista que se rinde a la producción y al consumo de los bienes materiales arrojados al mercado por los consorcios industriales y comerciales, lejos de estar destinado a satisfacer las necesidades de todos los habitantes del globo, no tiene otro fin que el satisfacer los intereses del gran capital, una transmutación de todos los valores que explica que el hambre, la miseria y la desprotección social sigan formando parte constitutiva del mundo actual. El signo central de la época que nos ha tocado vivir es el desprecio a la vida humana, causa de que sea mutilada y destruída a todas horas y en todas partes. La civilización moderna ha inventado y construído toda clase de máquinas y artilugios técnicos, pero no un modelo de organización social capaz de asegurar a cada persona una vida digna de ese nombre. Crea continuamene riqueza, pero en vez de ser equitativamente distribuída entre los miembos del cuerpo social va a parar a los bolsillos de la oligarquía que tiene en sus manos el poder económico y político. Lo que sigue denominádose democracia es en realidad una plutocracia carente del más mínimo sentido de la justicia. Platón sabía porqué llamó a la plutocracia el peor de todos los sistemas de gobierno.
El progreso técnico y cientifico nos ha dado muchas cosas, pero lo que no nos ha dado es una cultura comunitaria digna de ese nombre. No otra es la razón de que las metrópolis y urbes de nuestro tiempo hayan pasado a ser junglas de asfalto no menos inmisericordes y brutales que la selva primitiva. Hace ya casi un siglo Albert Einstein escribía a su amigo Max Born: «No puedo comprender como se puede vivir en las grandes ciudades». La misma civilización que alardea de haber alcanzado las cimas más altas del saber, es lo suficientemente estúpida como para no comprender que sin un fundamento irénico y comunitario, todos los prodigios tecnocientificos están condenados a convertirse irremisiblemente en instrumentos de disolución y destrucción, como nos releva la historia de los últimos siglos.
El pecado original del ideario burgués en general y de su versión tardocapitalista en particular, es el de haber dado más importancia a las cosas que a las personas. La historia de los últimos siglos es no sólo pero en gran medida la historia de la cosificación del ser humano, clave, a su vez de su deshumanización. Ya por este solo hecho, vivir va unido indisolublemente a estados de ánimo tan desapacibles e ingratos como la inquietud, la inseguridad o el miedo abierto. El miedo que hace un siglo Kafka confesaba en una de sus cartas a su prometida Milena, ha pasado a ser un fenómeno psíquico cada vez más generalizado.
El modelo de sociedad y de vida creado por la burgesía occidental se revela de manera creciente como un producto de las peores tradiciones de la humanidad, pertenece de los pies a la cabeza a lo que Erich Voegelin denominó hace décadas «patologías del espíritu moderno». El viejo ideal de lo «bueno, lo bello y lo verdadero» ha sido sustituído en tods partes por «lo malo, lo feo y lo falso». Hemos entrado de lleno en un período nihilista y tanático de la historia universal. Vivir significa hoy ante todo vivir en estado de alarma. La paz de espíritu que el pensamiento clásico ha considerado siempre como la condición indispensable de una vida colmada, se ha convertido en una meta prácticamente inalcanzable, ya que los mismos conflictos que reinan en el mundo objetivo y externo han tomado posesión y penetrado en el interior del sujeto, de manera que todos podríamos decir, con Jean-Paul Sartre, «Je suis en danger», estoy en peligro. El sujeto libre y soberano de sí mismo descrito y magnificado por la filosofía clásica, existe hoy únicamente en condiciones sumamente precarias. Estamos acosados por doquier por una avalancha de sucesos y procesos negativos que en general no podemos impedir ni contrarrestar porque son muy superiores a nuestras fuerzas. De ahí que resulte cada vez más díficil preservar nuestra autonomía personal. El acontecimiento moderno por excelencia no es la muerte de Dios anunciada por Federico Nietzsche con gran redoble de tambores, sino la muerte del hombre como ser autodeterminado.
Lo que por inercia mental seguimos denominando democracia se ha convertido en un sistema dominado de manera creciente por los lobbies que el gran capital financiero, industrial y comercial tiene introducidos en todos los puntos neurálgicos de la sociedad, también en los ministerios y organismos oficiales encargados de velar por el bien común. Detrás de las leyes y decisiones que de puertas afuera aparecen como emanadas de los poderes públicos elegidos por el electorado, están casi siempre, en mayor o menor medida, al servicio de los intereses de los grupos de presión. Y lo que decimos del Estado nacional reza también para la Unión Europea, una institución que, desde su entrada en funciones, no ha sido otra cosa que un inmenso antro burocrático y parasitario al servicio de las naciones económicamente más fuertes del continente, como intenté demostrar hace años en mi libro en lengua alemana «Die Lüge Europas», esto es, «La mentira europea».
Lejos de vivir en una sociedad pluralista y libérrima, como el sistema afirma una y otra vez, seguimos encadenados a una realidad histórica basada en la división tradicional entre una casta dirigente y una masa supeditada a sus decisiones e intereses. También y especialmente en este aspecto se confirma la tesis nieztschiana del «eterno retorno de lo mismo». Mandar y obedecer siguen siendo los elementos básicos del mundo contemporáneo, aunque los viejos conceptos de amo y esclavo ya no formen parte de la terminología al uso. Por muchas que sean las garantías constitucionales y libertades formales que la ley adjudica al ciudadano, a la hora de ganarse el pan de cada día, depende de la voluntad de los oligarcas que tienen en sus manos las riendas del poder y que desde sus suntuosos despachos dirigen los destinos de la humanidad.
El verdadero talón de Aquiles del mundo de hoy es la ausencia casi completa de una cultura basada en el espíritu cooperativo. El hombre se ha desocializado, vive, con pocas excepciones, en estado de atomización social. El proceso de masificación a que está sometido sin cesar ha hecho de él un ser despojado de la dimensión interpersonal y societaria que por naturaleza le corresponde. De ahí que en torno nuestro no veamos más que a mónadas mezcladas físicamente con una muchedumbre inmensa pero humanamente aisladas unas de las otras por un muro infranqueable de mutismo y solipsismo. Se explica que Paul Ricoeur pudiera afirmar hace ya años, que «vivimos en un mundo sin prójimos». Hay siempre un público anónimo para toda clase de espectáculos públicos, pero apenas un espíritu comunitario merecedor de este nombre. El hombre parece haber olvidado que ser es, en su verdadero significado, ser con y para los otros. El otro es objetualizado como cosa y despojado de su identidad humana, esto es, des-humanizado. A partir de este momento es posible explotarle, humillarle y utilizarle como carne de cañón sin necesidad de avergonzarse ni de sentir remordimientos de conciencia.
La indiferencia que el individuo contemporáneo siente en general por sus semejantes, contrasta con la atención que suele prestar a los personajes de moda que los aparatos publicitarios y los medios de comunicación convierten en ídolos y héroes públicos. Fríos como un témpano de hielo a la hora de compartir los problemas y las cuitas de las personas de su entorno cotidiano, llegan a los más altos grados de emotividad cuando se trata de manifestar su admiración por las celebridades de turno. También aquí, el hombre-masa engendrado por la ideología moderna se deja guiar por la ley y la lógica del gran número y no por la opción de la convivencia interhumana, un fenómeno sociológico que ha conducido a la sustituciión de la cultura del encuentro y del diálogo con el otro por la incultura del grito y del éxtasis colectivo.
Una de las consecuencias más notorias de esa desocialización generalizada es la profunda crisis cuantitativa y cualitativa que atraviesan desde hace tiempo las organizaciones obreras, empezando por la pérdida de la fuerza reivindicativa de los sindicatos, lo que a su vez explica que las condiciones de trabajo y de vida de las clases asalariadas hayan ido en las últimas décadas de mal en peor, no sólo en el Tercer Mundo sino también en los grandes baluartes de la economía mundial.
La vida de la mayor parte de la población de la sociedad de consumo se compone casi exclusivamente de pura fisiología: comer, acudir al trabajo, ir de compras, gritar en los estadios deportivos, conducir un automóvil, sentarse frente a un ordenador o televisor, descansar y, como escribía Albert Camus en sus «Carnets», «fornicar y leer los periódicos». Esta mezcla híbrida de imposiciones funcionales y de hedonismo vulgar es, en efecto, el modelo de vida elegido por el ufano homo occidentalis.
Es evidente que en un tipo de sociedad como el que estamos describiendo no pueden florecer bienes inmateriales como la amistad, el compañerismo o la solidaridad. Lo habitual es pisar a los débiles y a los que no están en condiciones de defenderse y contraatacar. Vivimos una época que valora a las personas por la riqueza o el poder que tienen, raramente por sus virtudes humanas y sus principios éticos, valores éstos que por no ser cotizados en la bolsa, han dejado de interesar al individuo medio. También es una época que, ávida de hedonismo y consumismo, hace todo lo posible para relativizar, silenciar o negar el inmenso dolor que genera, una tarea que la industria del entretenimiento, la publicidad, el deporte y los medios de comunicación adictos al sistema desempeñan a la perfección. Una vez más se cumple y confirma lo que Adorno dijo hace años en su obra «Mínima moralia» : «Al mecanismo del poder pertenece prohibir el reconocimiento del daño que causa». Pero por mucho que los mandamases de turno aturdan y ofusquen a la gente con sus maniobras de manipulación mental y emocional, el sufrimiento ha pasado a ser desde hace tiempo el fenómeno sociológico central de la dictadura capitalista. Ser y estar en el mundo se ha convertido por ello para un número cada vez mayor de personas en un infierno. Los «condenados de la tierra» en cuyo nombre Frantz Fanon alzó su voz contra las potencias económicas occidentales, no sólo siguen existiendo sino que no han cesado de reproducirse y multiplicarse.
La tierra ha dejado ha dejado de ser un hogar para el hombre, a la vez que aumenta la resignación y decrece la esperanza en un mundo menos brutalizado que el de hoy. La figura heroica del homme révolté a la que Albert Camus rindió pleitesía en los años cincuenta, pertenece desde hace tiempo al pasado. La sociedad tardocapitalista ha conseguido asfixiar la voluntad de resistencia del individuo medio, y ello a pesar de que las condiciones laborales y existenciales del asalariado sean cada vez más duras e inhumanas.
A todo esto respondo: en un mundo regido por una casta de gobernantes carentes de la más mínima sensibilidad y conciencia ética, el sentido de la vida personal y colectiva no puede consistir más que en tomar partido contra este estado de cosas y luchar por el advenimiento de un orden mundial basado en la justicia social y el bien común. Autorrealización verdadera y digna de este nombre es hoy sólo posible como militancia activa contra los poderosos y privilegiados que tienen en sus manos los destinos del planeta. Todo lo demás es elegir una identidad postiza y capitular ante la propia conciencia. En sentido profundo y último sólo se puede hablar de vida colmada y de éxito cuando nuestros actos están encaminados a hacer el bien; todo lo demás es derrota y castigo. Ganar o perder depende de una sola cosa: la conducta ética. Quien no elige la opción del bien será siempre un fracasado, por muchos trofeos que acumule. Lo que el actual culto morboso a la resonancia publicitaria entiende por éxito no es más que un producto de mercado o de lo que en términos económicos se llama valor de cambio y tiene que ver, por ello, muy poco con su valor intrínseco.
Se puede definir cada época, cada civilizacón y cada modelo de sociedad tanto por lo que es como por lo que no es. Si nos atenemos a este criterio descubriremos sin grandes dificultades que el ciclo histórico que nos ha tocado vivir se caracteriza por la carencia casi toltal de ideales superiores. El individuo de la sociedad de consumo no parece sentir ninguna nostalgia por lo que Max Horkheimer, siguiendo a la Gnosis, llamó la «añoranza de lo completamente distinto». Ha perdido el hábito de mirar a lo alto y a lo lejos; de ahí su escasa predisposición a soñar en un mundo mejor. Carece de lo que Kant denominaba «la fuerza de imaginación transcendental». Eso no quiere decir que no aspire a más y se conforme con lo que es y tiene. Al contrario, uno de sus rasgos de carácter más acusados es el del deseo de sustituir su destino generalmente gris y anodino por una existencia esplendorosa. Pero sus aspiraciones no van más allá del código de valores vigente en la sociedad; no significa, por ello, una ruptura cualitativa con lo dado, sino que son de orden cuantitativo: acumular más poder y riqueza y satisfacer todas las aspiraciones más bajas de su egoísmo posesivo. El hombre se ha alejado de su naturaleza y convertido en un ser tan artificial como los artículos que adquiere y consume. Los bienes a que aspira son sucedáneos carentes de todo valor intrínseco y que no sirven más que aturdirle y transformarle en siervo de los eslógans lanzados por la moda y el marketing.
Lo primero que el sistema capitalista-burgués ha destruído es la cultura solidaria y comunitaria postulada y practicada por las clases trabajadoras en la época clásica de la lucha de clases, tema del que por su trascendencia histórica me ocupé hace muchísimos años en mi libro «Cultura proletaria y cultura burguesa». Lo que el gran humanista Hugo Ball definía como verdadera cultura fue la que la clase obrera practicó durante su fase de esplendor: «Cultura es salir en defensa de los pobres y humillados». El espíritu reinante en nuestro tiempo tiende a asfixiar y a combatir todos aquellos valores que precisamente serían necesarios para hacer frente al estado agónico en que el mundo se encuentra. También en este aspecto el momento histórico que estamos viviendo se caracteriza por su afán de erradicar de la mente humana el concepto de transcendencia y de no admitir otra lógica y otra verdad que la de los hechos consumados. Este inmanentismo a ras del suelo explica el dominio casi absoluto que desde hace tiempo ejercen sistemas de pensamiento tan simplistas y reduccionistas como el pragmatismo, el utilitarismo y el positivismo en sus diversas versiones. La preponderancia adquirida por estos modelos de pensamiento ha convertido el mundo en un desierto axiológico en el que sólo crecen los eslógans y lugares comunes difundidos por el poder establecido. Su designio no es de elevar el nivel humano, cultural, moral y espiritual del hombre, sino el de rebajarlo a los índices más ínfimos, condición previa para que siga obedeciendo y callando.
Para mí está en todo caso claro que la única actitud digna en un mundo brutalizado como el que estamos viviendo es la de responder con un rotundo no y luchar con todas las consecuencias y sin desmayo por un mundo más justo y más humano, un modelo de conducta que lejos de ser un lastre, como se cree a menudo, constituye un privilegio, que es exactamente la recompensa que el destino concede a las almas superiores.
No quiero poner fin a mi exposición sin especificar que, a mi modesto juicio, la militancia por un mundo radicalmente distinto al que tenemos ahora, tiene que partir de formas de gestión y organización basadas en una democracia participativa, deliberativa y autogestionaria. Se trata, en una palabra, de hacer posible una democracia del pueblo, por y para el pueblo, una democracia sin jefes y subordinados, sin élites que mandan y masas que obedecen, una democracia, en fin, en la que el concepto de poder perdería su sentido y daría paso al compañerismo y la ayuda mutua como única forma de conducta. No existe, en todo caso, ninguna ley de hierro que condene a la criatura humana a ser utilizada eternamente como carne de cañón por los mandamases de turno.
Heleno Saña